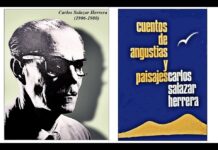«-¡No siás bruta, mujer! -gritó mi abuela Matilde- Métanle las tripas y le amarran la barriga con gasas. Y llévenlo al hospital-«.
(Un cuento de Alonso Mejía, poeta y narrador nicaragüense).
LA NOTICIA corrió por las calles del barrio más rápida que Nacho patepijul, el hijo de doña Chepa Garay, cuando nos echábamos a las carreras por ver quién llegaba de primero al Templo Bíblico, esquinero a la tortillería de doña Nila, la vieja empurrada que si te veía que primero pasabas con el plato y el mantel para donde doña Tacha, te negaba el servicio diciendo: “Andá comprále a la Tacha”. Nacho, con su rojo pantalón chingo de casi todos los días, siempre sin camisa, parecía desprender los adoquines de la cuadra cuando mi hermana María Isabel dejaba ir el último grito: “….y….¡¡¡a las tres!!!”. Entonces nadie detenía al chavalo. Nacho no corría, volaba. Y sólo mi otra hermana, María Mercedes la mayor, con sus piernas de venado lo taloneaba muy pegadita detrás. Los otros nos quedábamos rezagados a media calle.
Pero de lo que te quiero hablar es que llegó Manuel chupándose un mango y diciendo:
–Vengan a ver, que llegó un borrachito donde doña Emperatriz y la gente le está haciendo rueda. Hasta mi abuela Tana se fue a ver qué pasa, porque la gente sigue llegando. A mí no me dejaron pasar, sólo pude ver por arriba del cerco que le estaban revisando la barriga-.
Manuel se pasó el mango a la otra mano y se chupaba los dedos de la mano izquierda, porque era zurdo, y por eso le decíamos “manoemierda”. Después se limpió la mano lodosa en el pantalón.
Como era domingo, mi tía Emperatriz hacía donas para la tarde. Vivía en la vieja casona de tejas y tablas que daba a la calle real. Esos días repartía donas y chicha roja a todos los chavalos de la cuadra que llegábamos a verla oficiar el “culto” junto a sus siete hijos; a escuchar entre risas queditas su transformación cuando empezaba a “hablar en lenguas”. Las risitas subían de tono cuando su nuera mayor, la Rosa, comenzaba a convulsionar y a retorcerse, en el justo momento que también le llegaba el prodigio divino del paroxismo, que le enredaba la lengua.
Regia en su roja túnica de seda turca, adusta en su verde kimono japonés; hierático el hermoso rostro de pronunciadas cejas depiladas, sendas y tintineantes chapas gitanas que colgaban de sus orejas, y con aquel abanico andaluz que no paraba de mover con su mano izquierda, mi tía Emperatriz nos quedaba viendo con ojos severos y se llevaba un dedo a los labios, pidiéndonos silencio.
Pero no era eso lo que te iba a contar. Nomás oír a Manuel, dejamos botadas las ruedas a media calle, los otros dejaron un trompo esperando resignado con el culito para arriba los secos del ganador, o la yanka quiebra chibolas, y todos corrimos a la casona. Mi mamá ya estaba entre la gente junto a mi abuela Matilde, su suegra.
Como la puerta ya era propiedad de todos a fuerza del gentío agolpado, entramos como pudimos y ya de cerca pudimos ver el espectáculo: Un viejito andrajoso sentado en un banco exhibía entre la desbotonada camisa un ramillete de tripas azuladas y en sanguaza, que le afloraba de la panza. Mi tía Emperatriz le lavaba el tripero con agua oxigenada mientras la Rosa le espantaba con un paño las moscas.

-Pobrecito, se va a desangrar- repetía doña Tana, la abuela de Manuel, mientras acercaba su corbo esqueleto, hurgando con sus ojillos de cusuco.
-¡Quítese que estorba!-, le dijo mi tía Emperatriz.
-¡Jesús niñá, si sos vos la que lo estás jodiendo con esos restriegos. ¡No ves cómo se retuerce el pobrecito!-, dijo doña Tana humillada, retrocediendo y viéndonos a todos, como buscando quién la defendiera, pero todos nos quedamos callados.
Goyo, un negro macizo que siempre andaba con un gallo coludo en los brazos, dijo:
–Mejor llévenlo al hospital, ese hombre se va a desangrar-, y apartando a la gente con sus manazas, salió para la gallera.
Doña Chepa Garay llegó tempestiva con un saquito de café molido.
–Echále esto para que le pare la hemorragia-, dijo.
-¡No siás bruta, mujer! -gritó mi abuela Matilde- Métanle las tripas y le amarran la barriga con gasas. Y llévenlo al hospital-.
Al oír esto, el viejo levantó la cabeza y dijo:
-No, no se molesten. Si yo bien puedo caminar. Las tripas están sanas, solo fue un rasguñón. Cuando me caí el machete apenitas me agarró de refilón con la punta, y me desguazó sólo el pellejito de la barriga. Yo mismo puedo irme al hospital. Sólo denme para el taxi y alguna ayudita-.
-¡Qué valiente! -dijo uno- yo le doy cinco pesos.
-Ni comer puede el pobrecito, porque todo se le saldría por las tripas, sino yo le hubiera dado un bocadito- dijo otra.
Y la voz de mi tía Emperatriz:
-¡Despejen! Vamos a orar por este señor. Dios lo puso en nuestro camino para que demostremos ser buenos samaritanos, Lucas diez versículo veinticinco treinta y siete. ¡Alabado sea el Señor!-.
–¡Alabado!-, gritó inmediatamente la Rosa.
Después de la oración el viejo desconocido se fue con un montoncito de monedas y billetes que algunos repentinos samaritanos le dieron. Todavía lo encaminaron a la esquina.
-Aquí déjenme. No se molesten más. La lavada me hizo bueno- dijo, mientras se agarraba la bolsa de tripas envueltas en gasas.
Los chavalos lo seguimos una cuadra más, hasta que nos espantó con las manos:
-Chavalos, ¡váyanse para sus casas!-, nos dijo, y se perdió rumbo al mercado.
A las cuatro de la tarde, la hora del culto, los chavalos como siempre ya estábamos presentes. Mi tía Emperatriz sazonó su sermón con tripas y misericordias, y por culpa de aquel viejo de la mañana se alargó más de la cuenta en su oratoria. Parecía satisfecha.
–Cierren los ojos, para concluir vamos a orar y dar gracias al Señor-, dijo por fin, levantando las manos como cuando sostenía el sartén de donas que ella misma elaboraba.
Yo miraba a la Karla Membreño, que al igual que todos, solo entrecerraba los ojos para ver alrededor, esperando que la Rosa empezara sus brincos de poseída. ¡Qué ojazos los de la Karla! Se parecían a los del tigre del cuadro que colgó mi padre en la sala. Era un tigre que acechaba entre las malezas con sus vidriados ojos verdes a una muchacha que tocaba el violín junto a una fuente, en un jardín de flores moradas que tenía de fondo una de esas casas con escaleras de caracol y todo, que uno siempre quisiera tener.
Para esas horas el viejo ya estaba otra vez en la cantina El Cuervo, del Mercado Oriental. Un estanco lleno de zopilotes y zanates disecados. Ya se había quitado las vendas; ya se había arrancado las tripas de cerdo de la barriga; ya se había pedido el primer cuarto de guaro pelón con rajitas de caña, y alisaba sobre sus rodillas un viejo billete de cinco pesos.
Como nosotros nos marchábamos de la capital a la comarca de mi abuela materna, todos los chavalos andábamos tristes. Me iba yo junto a mis dos hermanas para siempre jamás. Pero los más tristes eran Chinto el dundo, por mi hermana Isabel; Nacho, por mi hermana Mercedes; y yo, por la Karla. Por sus rosados y sucios pies descalzos, por su pelo amarillo y enmarañado, por su ñata nariz llena de pecas, por su piel que parecía y olía a leche clín…Porque yo era el que corría a sacarle las espinas y los pedazos de vidrio cuando se hería los pies…
Pero ya me desvié otra vez. Mejor te voy a seguir contando: Nos repartieron donas y chicha con rodamina roja. Pero ninguno se las comió durante el “culto”. Al salir a la calle, Manuel se llevó una dona a la boca, pero la Karla se la tiró al suelo de una manotada.
-¡Cochino!-, le dijo.
-¿Qué tiene?- dijo Manuel.
-¿No viste que la Rosa le espantaba las moscas al viejo con el mantel que tapa las donas? ¡Cochino!-.
Alonso Mejía / San José, Costa Rica.
12 de abril de 2020, días de Viacrusis y de coronavirus.
*Imágenes con fines ilustrativos tomadas de internet